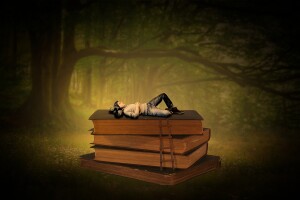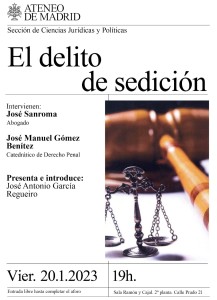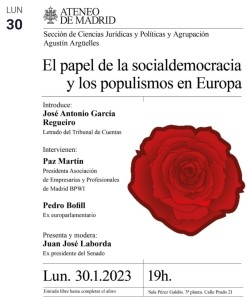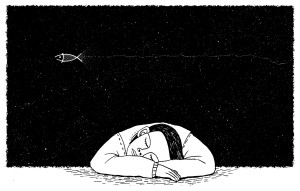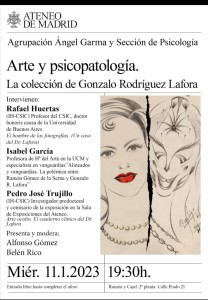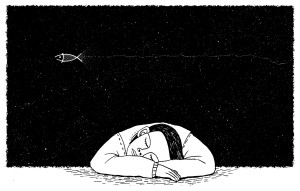
Maltrato infantil y literatura picaresca
Por Rosa Amor
El maltrato infantil, un problema social y de salud de primer orden, tiene su espacio en la literatura clásica y en nuestro canon literario. El maltrato infantil adquirió visibilidad en la década de los 60, cuando se describió como el Síndrome del Niño Maltratado: el uso de la fuerza física no accidental, dirigida a herir o lesionar a un niño por parte de sus padres o parientes. Posteriormente, se incluyeron la negligencia y los aspectos psicológicos y emocionales como partes del maltrato infantil. La novela picaresca es un género típicamente español en el que encontramos multitud de personajes representativos de este síndrome.
El Lazarillo, prototipo del maltratado
Lázaro (_El lazarillo de Tormes_, 1554) representa el comienzo de una saga que va a hacer del niño maltratado su protagonista. Los sufrimientos de que es objeto incluyen vejaciones, mentiras, violencia y abandono. En aquellos años de esplendor literario se escribieron más de cincuenta textos sobre niños que se habían vuelto engañadores, niños corrompidos, incluso alguna mujer también como La pícara Justina.
A este respecto, el experto [Alonso Zamora Vicente] afirmó sobre la tradición picaresca española: «Situado dentro de una corriente que podríamos llamar general, usada por todos los países (el motivo artístico basado en el desheredado, el vagabundo, el hampón), solamente en España alcanza un desarrollo literario universal, lejos de la anécdota (…) Tiene como personaje principal al pícaro».
El Guzmán de Alfarache
Tan solo unos años después de la aparición del Lazarillo surgió _El Guzmán de Alfarache_, (1599) considerado «el pícaro» por excelencia. Hay en la obra una concepción y sátira moralista contextualizada. Introduce una nueva sensación de desasosiego, desde el diagnóstico de una sociedad en la que está instalada el engaño, la maldad del hombre y su denuncia con propósitos reformadores.
Desde el comienzo de la novela (parte I, libro I, capítulos III y IV) el Guzmán sufre el primer abuso burlesco. Para el experto [Fernando Rodríguez Mansilla], este momento establece también el lugar donde este tipo de episodios suelen ocurrir:
«Este episodio es el equivalente al del toro de Salamanca: el pícaro se da cuenta de que está solo ante la adversidad y no debe dejarse burlar en el futuro. La venta a la que llega Guzmán es un lugar que, narrativamente, funciona como el mesón en el que el ciego del Lazarillo narraba las hazañas de su criado. Es un espacio público de tránsito (como la plaza), donde convergen personajes de toda laya, idóneo para las estafas, engaños y burlas. Se trata del escenario picaresco por definición».
La desmesura barroca: ‘El Buscón’
Para Quevedo, por el contrario, no habrá lugar a digresiones moralizadoras. Con estilo cómico, incluso esperpéntico y desde la desmesura barroca, caricaturiza a su pícaro _El Buscón_ y demuestra una consecuencia más integrada en la vida de estos jóvenes: la [imposibilidad de ascenso social] por la vía de las malas artes.
Con Estebanillo González_ (1646), considerado último escalón de la picaresca en el siglo XVII, la picaresca se va desintegrando y mezclándose con otros estilos. Es una novela de aventuras sin preocupación del contexto social.
Del Siglo de Oro a la modernidad
La expansión continuó años después, saltando desde los años de los Siglos de Oro a otros países, calando con el tiempo en el romanticismo y realismo. Un ejemplo de novela social ya en el siglo XIX es el _Oliver Twist_ de Charles Dickens, donde el autor satiriza el trabajo infantil, la violencia doméstica, el reclutamiento de niños como delincuentes y la presencia de niños de la calle.
La novela realista en España encabezada por Benito Pérez Galdós mostró a lo largo de toda su producción reflejos de personajes de la infancia y adolescencia de la sociedad. Protagonistas célebres como _Marianela_ son la representación del dolor por el abandono y maltrato afectivo. «Dicen que yo no sirvo ni puedo servir para nada», dice la protagonista de sí misma.
Pero son muchos los niños enfermos, golpeados, que sufren porque han sido abandonados, maltratados por la sociedad. La propia Isidora (_La desheredada_, 1881, también de Galdós) es la culminación fatal de una vida golpeada por la sociedad. Mariano, su hermano, apodado Pecado, representa esa marginalidad impuesta por el determinismo social.
Sirva esta descripción del autor: «Mayor variedad de aspecto y de fachas en la unidad de la inocencia picaresca no se ha visto jamás. Había caras lívidas y rostros siniestros entre la muchedumbre de semblantes alegres. El raquitismo heredado marcaba con su sello amarillo multitud de cabezas, inscribiendo la predestinación del crimen. Los cráneos achatados, los pómulos cubiertos de granulaciones y el pelo ralo ponían una máscara de antipatía sobre las siempre interesantes facciones de la niñez». [Capítulo VI].
Baroja y Cela
Unos años después, Pío Baroja reutiliza la idea del personaje marginado, consecuencia del abandono y maltrato. En _La lucha por la vida_, trilogía de novelas escrita por Pío Baroja, se narra la vida de Manuel Alcázar, desde su niñez hasta su madurez, y cómo se va abriendo camino desde la miseria hasta la prosperidad en una España sórdida y convulsionada social y políticamente.
La trilogía está compuesta por _La Busca_, publicada en 1904; _Mala Hierba_ de 1904 y _Aurora Roja_ de 1905; y es considerada la obra máxima de Pio Baroja.
En 1944, Cela escribió las _Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes_ en una versión de mayor arraigo personal por parte del protagonista, que buscará nuevas salidas y adaptación a un sufrimiento violento que le acompañará toda su vida.
Es merecedor de reflexión que este género literario (cuyo itinerario histórico hemos esbozado) haya gozado no solo de popularidad, sino de éxito y repercusión en nuestra tradición literaria.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Directora: Rosa Amor del Olmo