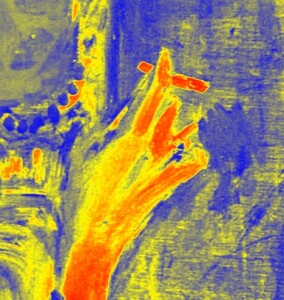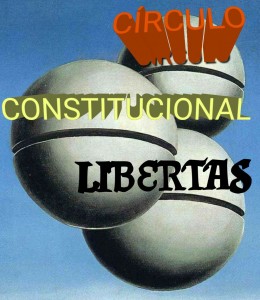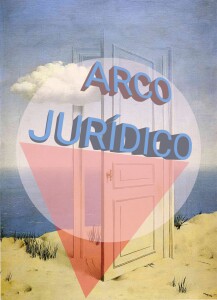Catrina tiene la palabra, pero… ¿y sus guantes?
Por Pilar Úcar
Arremangada y sin estola, la calavera grita desconsolada a voz herida. Su pamela por el suelo desprendida de todo empaque propio de una dama ataviada según patrones victorianos.
¿Qué ha sido de su apostura? ¿De su belleza cadavérica y de su elegancia portentosa?
Salones de baile, danzas y piruetas, compañías masculinas, miradas de admiración…no veo sus guantes de terciopelo que enfundaban mano de hierro; sin escarpines ni enaguas de seda; su cara, con los cuévanos oculares en llamas, acude, puntual, por estas fechas a recordarnos nuestra condición de mortales. De carne y hueso, sí, como ella, hecha esqueleto, pura osamenta cubierta por carnes tolendas otrora.
Catrina se mueve con dificultad, anquilosada de tanto horror, sin tregua para respirar, muda de repente, rota por la barbarie…
La fiesta cede al dolor, la alegría a la miseria y el bullicio callejero se ve inundado de humo y polvo.
En este valle de lágrimas…parece escuchar que salmodia alguien atemorizado por la masacre humana.
Hace unos meses, preparaba sus mejores ropajes para compartir la fiesta de los difuntos.
El mundo no está para juergas, solo para llorar a inocentes, y sentir pena rabiosa y rabia iracunda. La sinrazón campa a sus anchas, domina la hidra mitológica que todo lo engulle sin misericordia ni compasión. Hemos perdido el oremus. Catrina espantada se despieza, se rompe por todos sus costados, no hay forma de alinear sus articulaciones que no encajan en este cuadro mortal inesperado.
Un paisaje apocalíptico, en plena distopía actual, se erige sobre su escuálida figura ahora transida de aflicción e ira lacerante; auténtica pesadilla real.
Con el ánimo desmadejado y sus manos sarmentosas intenta consolar y ¿perdonar? el absurdo del ser humano: aspiraciones, ansias y deseos, pura inmundicia que cubre espacios destinados a vivir ahora camposantos lúgubres sin flores ni vida trascendental.
Catrina se da la vuelta, despavorida, incapaz de continuar su viaje.
Crispa los puños y percibe la frialdad de sus huesos… los guantes, ¿dónde están los guantes?
Se lleva una mano al cuello asfixiado sin aire jubiloso; el oxígeno se lo han robado, y su estola, que tanto la abrigaba, ahora ha dejado a su garganta desprotegida; algo oprime sus venas congeladas sin fluido escarlata y con el músculo cordial arrancado. Meditabunda y entristecida decide regresar a otros lares, confiar y esperar.
Catrina vuelve a recuperar su atavío original; sincera y transparente musita: “¡¡paz!!” para los vivos, que de los muertos me encargo yo.
FILOLOGÍA Y LENGUA ESPAÑOLA
Directora Pilar Úcar Ventura